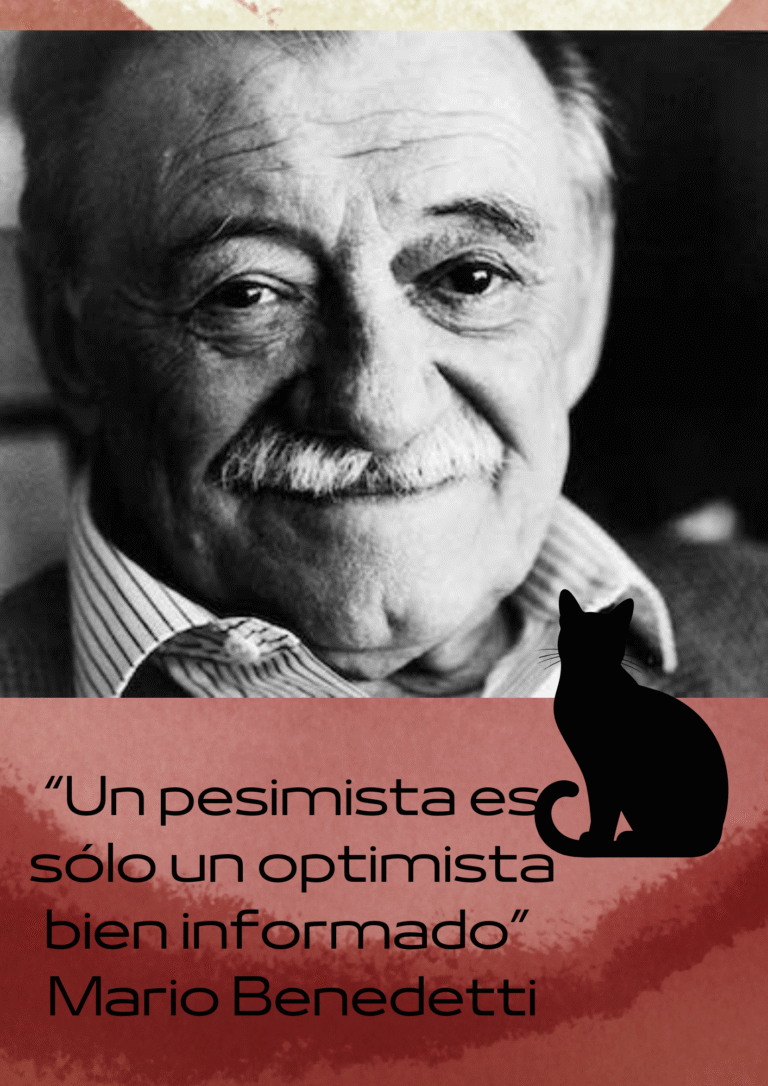La sombra del limonero
René Céspedes era un señor decente. Tenía 55 años, pelo canoso, gruesos anteojos cuadrados, y daba la sensación de bienestar económico.
Él trabajaba en una empresa de finanzas donde también trabajaba Carmen. Carmen era casada con Juan Carlos desde jovencita, y tenía una hija, Carolina. Carmen era alegre y bulliciosa, dueña de una cintura envidiable en su cuerpo maduro de señora cuidada. Usaba siempre aros de argolla y pulseras rígidas por lo que el tintineo de sus alhajas la precedía donde quiera que fuese. Carmen vivía con Juan Carlos y Carolina a unas cuantas cuadras de la casa de René.
René, por su lado, tenía una hija Laura, con Antonia, esposa, sumisa y siempre nerviosa, que revoloteaba alrededor de él ni bien llegaba a casa después de trabajar. Cacho, el perro Labrador viejo y peludo seguía a Antonia a todos lados como una sombra. René también tenía un hijo, Santiago, de una unión anterior, que se había ido a vivir a Jujuy, lejísimos, y no venía nunca.
A René le gustaba Carmen, y la cortejaba. Un día que Antonia se había ido a visitar una tía enferma, René invitó a Carmen tomar un café con masitas.
– ¡Que hermosa casa! Se exclamó Carmen al entrar.
Cacho, el perro, estaba acostado al lado de la puerta esperando a que Antonia regresara. Apenas levantó un párpado para mirar distraídamente a Carmen. Ella avanzó por el vestidor mirando los detalles del yeso del cielo raso, y las molduras de las puertas ventanas. La casa de René era una casa chorizo de esas antiguas en San Telmo, que podía tener cien años o más. Los cuartos se sucedían a lo largo de una galería que estaba cerrada por ventanales (única concesión a la modernidad en la arquitectura de la casa) cubiertos por persianas de esterilla para resguardarse del calor del verano. La cocina tenía la misma cocina a gas de las que se llamaban económicas porque servían de cocina, horno y estufa, que se usaba en 1920 y que mantenía impecable. Las perillas de bronce de las puertas, los sistemas a media asta de los ventiluces todo estaba de época.
– ¡Es como un museo! Comentó Carmen.
– La heredé de mis padres, contestó René complacido, que la heredaron de mis abuelos, que la construyeron tal cual la ves cuando bajaron del buque. Y yo quise que siga como en mi infancia.
Pasando la galería de los cuartos empezaba el jardín, frondoso, en el corazón de la manzana, con su pasto cortado parejito y sus malvones. En el fondo de todo, un limonero gigante daba unos limones como pomelos:
– Es que tiene un par de perros muertos abajo que lo alimentan, decía René con una sonrisa inquietante.
Al rato, entre masita y masita, llegaron los avances de René:
– ¿No te gustaría vivir en esta casa?
Carmen, que estaba absorta mirando el limonero, se dio vuelta de golpe:
– Pero ¿qué decís? ¡Si yo estoy casada con Juan Carlos!
– Todo tiene solución, le contestó René, muy calmo, y ante la mirada extrañada de Carmen agregó: te separás y listo.
– No podría causarle esa pena, ¡él es tan bueno! ¿Y Antonia?
– Antonia no cuenta, dijo René irritado.
Terminaron el café, y Carmen se fue a su casa. Siguieron viéndose en la oficina, como siempre. René seguía mirando de lejos a Carmen, aunque ya no le hizo avances.
Un tiempo después, ella enviudó repentinamente tras un viaje de negocios de su marido. Le habían ofrecido un negocio que no podía dejar pasar y al ir a Córdoba lo sorprendió una helada temprana en ese mes de junio. Un desperfecto desafortunado en los frenos hizo que Juan Carlos se estrellara en la ruta 8 por Río Cuarto. Carmen lloró lo justo, y René pudo cortejarla de nuevo más cómodamente.
Para el fin de la primavera, Carmen y René se veían todos los días. Él llegaba a desayunar puntualmente a las 7.30 de la mañana a su segunda casa, luego iban juntos a la oficina de la empresa de finanzas y luego él volvía a su casa. Carmen le decía Renécito y juraba que era el hombre más bueno de la tierra.
Por esos días Laura, la hija de René, tuvo una intoxicación aguda, que necesitó hospitalizarla un tiempo en terapia intensiva. Antonia la cuidó amorosamente en el hospital todos los días que hizo falta, quedándose a dormir con la hija intoxicada y velándole el sueño.
René exultaba, sólo en su casa de San Telmo, tomando mate bajo la sombra del limonero con Carmen al lado.
Al tiempo, René llegó a la oficina diciendo que Antonia lo había dejado. Todos se preocuparon por René, sobre todo Carmen. Durante días y días la gente de la oficina se apiadó de René.
– Pobre René. Encima que tiene la hija enferma, lo deja la esposa. Que feo que te deje tu mujer así, de golpe y sin aviso, decía Jimena, de Clientes.
– Sí, pero tiene a Carmen para consolarse, comentaba Susi, de Haberes.
Carmen quería que Antonia volviera, y que la hija se repusiera, pero en el fondo, muy en el fondo, estaba contenta, al fin lo tenía solito para ella.
Pasaron los días y el caso es que Laura, que apenas estaba repuesta de su intoxicación, no tenía noticias de su madre y llamó a su hermano Santiago. Sin mediar palabra, Santiago tragó kilómetros y caminos para llegar cuanto antes a Buenos Aires. Entró en la casa de San Telmo con su llave, pasó rápidamente por la galería de los cuartos y oyó voces, por lo que se dirigió al fondo, donde lo encontró sentado en el sillón de mimbre con Carmen revoloteando a su alrededor. En el fondo, un contrapiso nuevo, al costado del limonero.
– ¿Qué es eso? ¿Refacciones en esta casa? Preguntó el hijo.
– Me estoy haciendo un taller, contestó René.
Cacho estaba echado al lado del limonero. Cuando vio llegar a Santiago, se puso inmediatamente a aullar.
-Cacho, ¿cómo estás?
El perro aullaba y se puso a dar vueltas alrededor de Santiago y del limonero.
– ¿Qué te pasa Cacho? Preguntó Santiago.
-Es un perro viejo y boludo, dijo René dándole una patada. El perro se alejó rengueando.
-Ay Renécito, no le pegues que está viejito, dijo Carmen, agarrándole la mano. Vos sos tan bueno. Dejálo, pobrecito.
Santiago clavó su mirada en los ojos de René:
– ¿Que pasó papá? ¿Dónde está Antonia?
-No sé nada, dijo René amargamente. Se fue.
– ¿Y Laura?
-Sigue en el hospital, contestó entre dientes, tiene para rato.
– Ha sido todo tan terrible, dijo Carmen.
-Me voy a ver a Laura, dijo Santiago, en un rato vuelvo.
Unos días más tarde, cuando Renécito y Carmen estaban en la oficina, entró la policía a detenerlo.
– Pero ¿qué es esto? Dijo Carmen. ¡Es un error!
-No es ningún error, contestó Santiago, que venía atrás de los policías. Hoy piqué el contrapiso y ahí estaba el cuerpo de Antonia.
– ¿Cómo?
– Hizo lo mismo con mi madre hace unos años sólo que nunca lo pudimos probar, por eso me fui a Jujuy. Dijo que lo había dejado y no supimos más de ella, no sabemos si la emparedó en la parrilla que justo se le dio por hacer en esos días o la tiró en algún lado, el caso es que nunca más se supo de ella.
René mantenía la mirada al piso mientras lo esposaban y no decía palabra, aunque su cara denotaba la tensión y furia que lo invadía.
Carmen no salía de su asombro:
– ¿Renécito? Imposible, si es tan bueno.