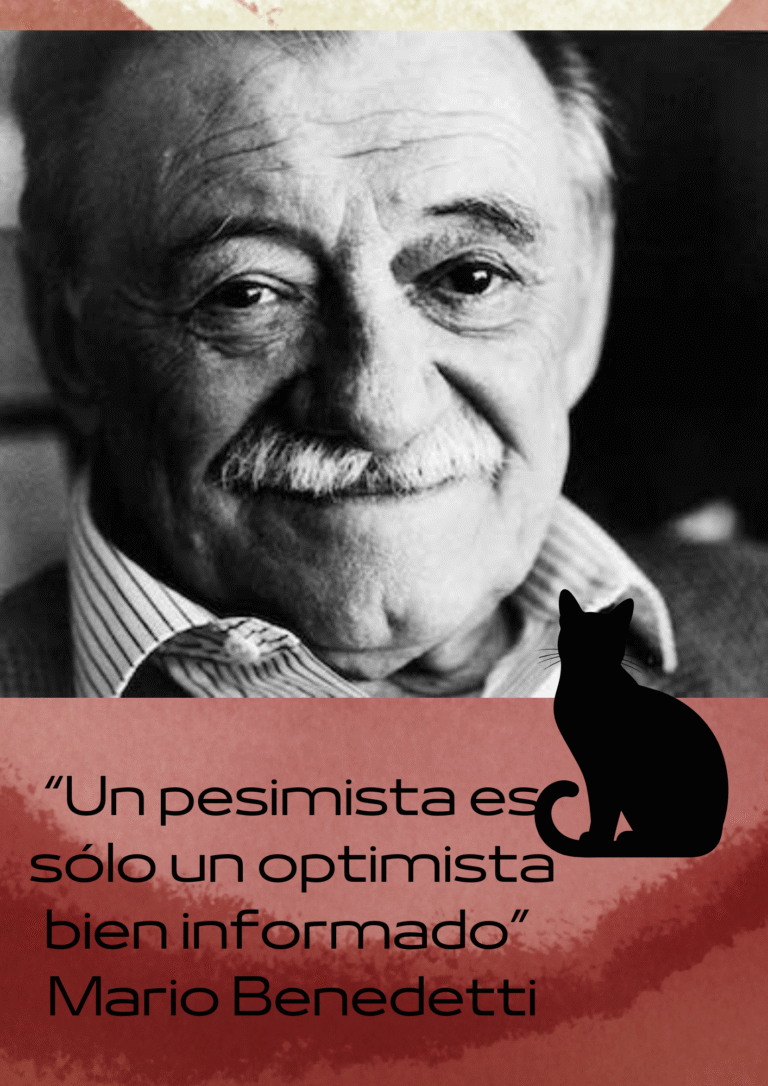La escuela
Yo fui a la escuela entre dos mundos, hice la primaria entre Francia y Argentina. La secundaria la empecé en Argentina y la terminé en Francia. Hice la licenciatura en Francia y la maestría en Argentina. Los dos sistemas fueron para mí muy diferentes.
La escuela en Francia era doble turno. El primer día de escuela, a mis 3 años, me llevaron con un vestido escocés marrón (y si, era fines de los 70) a un lugar donde los chicos corrían despavoridos llorando. ¿Qué hago yo acá? Pensé.
Encima se les ocurrió sacarnos una foto de recuerdo, así que durante años tuve retratada mi cara de espanto y el vasito de plástico con pintura al agua y el pincel que me dieron.
La escuela de la rue Trudaine era un edificio antiguo. Siempre llegaba tarde a pesar de que estábamos a trescientos metros, y siempre me retaban por llegar tarde. Mucho tiempo sentí vergüenza por eso, pero mi mamá sólo se encogía de hombros:
—No es para tanto, decía. Y si era para tanto, porque la puntualidad es un valor muy francés. De adolescente no, pero de adulta, fui siempre muy puntual, porque esa parte la integré a contrapelo de mi madre.
Recuerdo el patio, las rondas, y los cantos, un— deux— trois— soleil, le petit prince a dit, la clairefontaine, etc. Recuerdo que en mi aula tenía compañeritos de todos colores, aunque no fuera algo en lo que yo me detuviera. Me acuerdo que el primer día de CP (salita de 5) volví a casa y le dije a mi mamá que me había hecho una amiga nueva.
—Oh, dijo mi madre, ¿cómo es?
—Se llama Magali, y tiene trencitas de colores. Al día siguiente, al llevarme, mi mamá me pidió que la señale.
—Allá esta le dije, la que tiene trencitas, —pero ella no la veía.
Mi mamá seguía insistiendo,
—¿Dónde está? —hasta que la fui a buscar y se la traje de la mano.
Al lado mío vino una nigeriana que me llevaba media cabeza, alta y flaca como una palmera, con sus dientes preciosos y sus trencitas de perlas multicolores, y negra, cosa que no me había parecido necesario mencionar.
—Ah, es africana, dijo mi mamá, buscando un término para explicar su sorpresa ante una amistad que no esperaba.
—No, es Magali, le dije.
La maestra que teníamos pensaba que los chicos no debían hablar en clase, por lo que los charlatanes recibían un pedazo de cinta scotch en la boca y si volvían a reincidir otro pedazo cruzado con una cachetada.
Yo, muda como una esfinge, fui la única de todo el salón que nunca recibió los pedazos de cinta ni los cachetazos Eso sí, volvía a casa y alineaba a todas mis muñecas para ponerles sendos pedazos de cinta a palmadas para evacuar esa violencia.
Todos los jueves nos llevaban a la piscina municipal, para enseñarnos a que no nos ahogáramos, y a la vez asegurarse que esos chicos que vivían en departamentos con solo letrinas compartidas en cada piso se dieran al menos un baño semanal, en las duchas de la piscina. Sí, la escuela inicial y primaria en el distrito XVIII de París fue dura.
Mi madre había escrito en una carta que el régimen escolar francés era “revientacaballos”. Ella estimaba que la media jornada argentina era mejor para que los chicos tuvieran tiempo de jugar durante esas tardes de sol que permitían, en esas veredas interminables, pasar horas con la soga o la rayuela. Para mí fue la escuela fue un elemento a veces hostil, pero concreto, manejable.
En marzo 1984 empecé a cursar 2do grado en la escuela 10 de la plata. Ahí me decían la franchute, y maestras como alumnos me pedían que les dijera algo en francés.
—Decí algo en francés, era mi frase más odiada
Yo que me desesperaba por pasar desapercibida, por integrarme, siempre llamaba la atención. Es que no había retornados todavía, o tan poquitos.
A dos cuadras estaba mi escuela. El primer día de clases, menos de un mes después de llegada, me tocaba empezar segundo grado, con 7 años. empecé a las 8 de la mañana con un guardapolvo blanco impecable que era una novedad para mí, lo mismo que decir una oración a la bandera que nunca jamás me aprendí o cantar el himno. La escuela me resulto divertida y alborotada. Al sonar mediodía, salí de la escuela y no encontré a mi mamá. Todas las mamás se precipitaban a buscar a sus polluelos, hasta que me quedé sola. Caminé hasta la esquina, ví la ferretería Bonatto, que había visto a la ida, y seguí hasta que ví la puerta de la casa. Entre y encontré a mi mamá absorta limpiando.
—No me fuiste a buscar, le dije.
—Ah, llegaste sola. Entonces podés ir sola a partir de mañana.
La escuela en Argentina era alborotada, se entraba más o menos a horario, se salía más o menos a horario, se usaba guardapolvo, no se comía más que un alfajor o algo al paso. Solo se iba medio día de lunes a viernes si es que no había paro, lo que en 1986 sucedía casi siempre. Además, teníamos una sola maestra y luego de 5to grado pasábamos a tener 4.
En el secundario, las maestras y luego profesores eran plenipotenciarios de nuestras notas, cuando en Francia los profesores se reúnen en consejo escolar con la presencia de dos estudiantes delegados, y van ponderando en consejo de aula las notas que ponen. En Argentina el secundario tenia centro de estudiantes, en Francia no, en Argentina decíamos todos los días la oración a la bandera y se cantaba el himno al menos una vez al mes en el acto de turno (¡ah la cultura ceremonial de los actos escolares, da tanto para decir!)
Nunca me aprendí la oración a la bandera, sin embargo, hacia 6to grado empecé a afirmarme. Buscaba la atención que no tenía en casa, ya que mi mamá con sus duelos y mi papá con su música y sus escritos, no estaban presentes.
Me puse a estudiar con ahínco. Por primera vez, quería destacarme. Se me había puesto en la cabeza que quería ser abanderada, quería ser parte de todo ese fragor de los actos, como una materialización de mi “argentinización”. Empecé a tener muy buenas notas. Mi mamá miraba los boletines con la misma indiferencia con que miraría un diario de ayer, así que yo quise ese triunfo para mí. Pero los actos escolares se sucedían y nunca me llamaban, ni a la bandera, ni como escolta. Un día miramos con Lorena R., la abanderada del turno tarde, nuestros boletines.
—Pero cómo, me dice, ¿tenemos las mismas notas y no sos escolta? Lorena R, demostrando una grandeza de alma enorme para su edad, me dijo:
—Vamos a ver a la directora. La directora se llamaba Marta Repetto, era la mujer de un exmilitar de la dictadura. Nos recibió con una sonrisa sardónica.
—No podés ser abanderada, me dijo, porque no tenés las mejores notas.
—Como, le dijo Lorena, tiene mejores notas que yo, mire, y le mostramos los dos boletines, como no le quedaba más remedio, y con el mayor desprecio, me dijo:
—No podés ser abanderada porque sos hija de apátridas.
Yo ni siquiera sabía lo que quería decir. Me quedé afuera. Me quedé afuera de la sensación de ser parte, de pertenecer a algo, de representar a alguien. Fue, por mucho tiempo, un recuerdo muy doloroso clavado en mi corazón de trece años.
Volvimos a Francia después de primer año de secundaria. En Francia no teníamos acto escolar, nunca, no había acto de entrega de diplomas tampoco, ni abanderado, ni nada de ese estilo.
Sin embargo, yo digo que a mí me salvó la escuela. Cuando yo era adolescente, estaba de 8 a 18 entre sus paredes, 6 días a la semana, con media jornada los miércoles y media jornada los sábados.
Sobre todo, llegada al liceo, que son los últimos tres años del secundario. Yo ahí desayunaba, almorzaba, merendaba, hacía los deberes, tenía un casillero que era como un mundo propio donde dejaba desde ropa hasta libros. Además, tomaba clases de teatro o de danza después del horario escolar. Amaba ese colegio porque estudiábamos cine, y había un convenio con un cine donde íbamos todos los jueves a ver películas y a hacer análisis fílmico de clásicos del cine de los ´50. Por otro lado, ese colegio, estaba en medio de un parque sin rejas, y en horas libres, (o si me hacía la rata) podía ir a tirarme por las colinas heladas en invierno usando una bolsa de basura o un cartón de trineo. Y en primavera, podía perderme bajo los sauces al borde del lago lleno de patos y gansos.
Si tenía hora libre, iba a la biblioteca. incluso las bibliotecarias de mi colegio me regalaron mi carnet de lectura porque nunca habían visto alguien leer tanto. Leía Jorge amado, en portugués, leía Roalh Dahl en inglés, leía García Márquez, leía relatos de viajeros, leía monografías de culturas exóticas, leía, leía y leía, todo o casi, lo que me cayera en las manos.
No leía los clásicos franceses, esos que todo el mundo esperaba que leyera, esos no. Salvo los que obligatoriamente tenía que leer, Stendhal Balzac, Hugo.
De hecho, en Francia, siendo una hija de inmigrantes, viviendo en un barrio catalogado como ghetto urbano, yo fui a la universidad de París, y me gradué gracias a una beca. Aunque es cierto que tardé un poco más, porque cualquiera entra a la Sorbona, pero no cualquiera sale con un diploma, y yo que trabajaba y militaba, tenía menos tiempo para el estudio. Ahora somos nosotras, Alaia y yo, las que cruzamos las puertas de las escuelas. El aula, a veces, sigue siendo frontera. Por eso volvemos, una y otra vez, a construir puentes. Y en ese gesto, Alaia y yo nos tomamos de la mano.