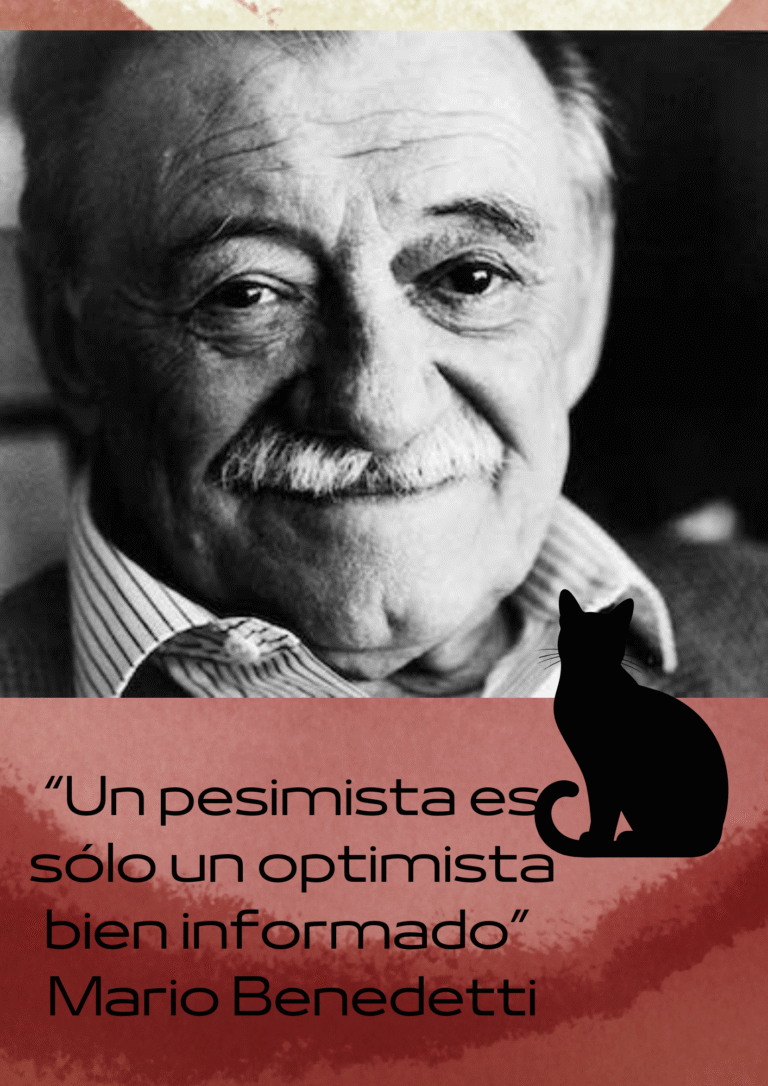La casa
Cuando era chica, en Francia, siempre alquilábamos, departamentos minúsculos y oscuros con tapizados horribles. La primera casa que recuerdo estaba en un viejo granero, rue des Vinaigriers, con una escalerita torcida de madera que crujía hasta hacer temer un colapso a cada paso. Como era un granero devenido en edificio de departamentos todo el edificio crujía quejándose de sus 150 años de ratas y gente apiñada. Los baños eran compartidos, uno por piso, y siempre estaban sucios.
De ahí nos fuimos a un departamento en el 65 rue Dunkerque, tenía un baño interno, de color rosa (muy ochentas) dos ventanas que daban a los techos de Monmartre y desde donde se oían las campanadas del Sagrado Corazón. Mi pieza primero era una cama con almohadones y un ratón gigante negro y blanco de mi tamaño. Luego mi mamá me cambió a la pieza azul, que tenía un alfombrado de color azul oscuro, mi color favorito, y paredes empapeladas de crema con unos escuditos que me recordaban los escudos reales.
En el edificio enfrente de casa vivía el Tata Cedrón, y frecuentemente me llevaba mi mamá a jugar con su hija Cygne, otra hija del exilio como yo.
En ese momento mi mamá consiguió la nacionalidad francesa, lo que le permitió un trabajo a tiempo completo y empezó a trabajar como directora de una colonia de vacaciones de día. Se oían rumores de elecciones en Argentina, por lo que las visitas de exiliados se volvieron más frenéticas. Mamá guardaba rollitos de billetes en un ladrillo hueco que yo usaba para alcanzar la perilla de la luz.
Entonces nos subimos al avión, y volamos hacia Argentina. Lo primero que me impresionó fue el calor abrasador de febrero. Yo venía de —5º, y pasar a 35º con lluvia torrencial fue un preludio a todo lo que vendría después. Calor, humedad, inundaciones, mucha afectividad y mosquitos.
Cuando llegamos a la casa me quedé muda. Una casa blanca envuelta en santa ritas e hibiscus lilas, rodeada de lirios azules con un gran ventanal y piso de mármol. Acostumbrada a los departamentos diminutos parisinos, este dúplex de dos plantas con escalera de granito turquesa caracol me pareció un castillete de cuento.
Desde mi habitación se veían las enormes hojas de un banano flotando al viendo y se oían pájaros desconocidos. Muchos años después, cuando vuelta al clima gris de parís leía a Jorge amado o Gabriel García Márquez, o Maryse Condé o Patrick Chamoiseau, siempre la imagen del movimiento de las hojas del banano en el viento y la humedad que preceden las tormentas de febrero me volvía a la mente.
Esa casa había sido la casa segura de la organización. En sus muebles de doble fondo se habían ocultado papeles, documentos y hasta armas de otras organizaciones afines. Esto, por supuesto lo supe mucho después.
Enseguida noté que la puerta siempre quedaba abierta. Mi mamá se rehusaba obstinadamente en usar llaves. Yo creo que en el fondo de su inconsciente esperaría que alguno de mis hermanos desaparecidos pasara por la puerta de la casa en que se criaron. Pero nunca sucedió.
Lo que si teníamos frente a la puerta, era un sempiterno Peugeot blanco 504 con el mismo hombre, unos 50 años de tipo norteño, morocho, de pelo muy lacio, entrecano, perfectamente afeitado y corpulento, de camisa impecable y cigarrillo apagado que siempre estaba estacionado mirando hacia la puerta hubiera lluvia o hubiera sol.
Mi madre nunca quiso sacar teléfono fijo en esa casa, porque no quería dar chance a que la amenazaran o se lo hicieran sonar a deshoras como sucedía regularmente con otros compañeros de la APDH.
Mucha gente aparecía por la casa, sin avisar, y siempre le decían:
—No puedo creer que vivas en la misma casa.
—En la de siempre, respondía ella.
Pero la casa tenía como un embrujo sobre ella. Cuando era la época de los juicios, en 1985, yo volvía de la escuela y la encontraba en camisón, despeinada, a las 5 de la tarde, barriendo tierra invisible del piso de mármol.
En 1990, cuando ya tenía 14 años, gracias que mi padre le pasó en concepto de manutención mía parte de una herencia. Mi mamá se decidió a volver a Francia. Era volver al frío, a la nieve, a lo gris.
En noviembre, me dio cien dólares para que hiciera lo que yo quisiera. Yo le dije:
—Quiero empapelar mi habitación
—Pero nos vamos en febrero, me contestó.
—No importa, yo quiero eso. Así fue, la habitación quedó con un papel gris pálido y una guarda de gaviotas al atardecer. Y es que yo no quería saber nada con irnos. Mamá durante mucho tiempo me dijo:
—Nos vinimos a Francia porque vos querías. Y con eso se me prohibió quejarme.
Luego, mucho después, cuando volví a la casa, y me encontré con los mismos vecinos, supe que me atrincheré dos días en lo de mí vecina Nidia, que me dió asilo mientras lloraba siete años de flores y pájaros, risas y juegos en la vereda. Finalmente, me aconsejó como lo dictaba su oficio de abogada:
—Sos menor, cuando cumplas 18, podrás volver.
Así que me resigné y me fui, a una seguidilla de hoteles rasposos, luego departamentos prestados, hasta que fuimos a vivir a un barrio Montmesly en Créteil, a casitas muy dignas, pero donde se oía hasta cuando la vecina echaba la sal al arroz a través del cartón de las paredes. Allí era un barrio multiétnico y multicolor, todas las nacionalidades de los condenados de la tierra se encontraban ahí.
En 2006 volví a Argentina. En 2011, para el nacimiento de mi tercera hija, mi mamá me ofreció la casa. Primero le dije que no, ya que trabajaba en Villa Bosch y tenía un buen trabajo. Cuando se la pedí yo en 2013 me la negó. La casa abierta había sido refugio para cualquiera menos para mí, que no tenía donde buscar otro.
Obvio me enfurecí y corté contacto. Decidida a obtenerla, le informé a la agencia inmobiliaria que la gestionaba que al finalizar el contrato usaríamos la casa. Mi madre no me contradijo, me dejó hacer por la pasiva. El día estipulado, mientras la inquilina sacaba sus muebles, nosotros metíamos nuestros bártulos.
La casa me pareció pequeña, avejentada, frágil. Ya no había bananos al viento ni hibiscos, ni Santa Rita florida. Un edificio en la esquina le había robado todo el sol. Se había inundado durante la gran inundación del 2 de abril, tenía goteras, el revoque quemado se le caía por ciertos lugares, seguía teniendo cables de tela y las mismas chapas en el techo desde 1991.
Puse toda mi energía en arreglar la casa, le hice el baño, el padre de los chicos le hizo el circuito de gas, le cambié ventanas y disposiciones, pinté como pude, tapé agujeros, planté plantas que crecieron, otras no, etc.
Era la casa del pueblo, entraba gente por la puerta siempre abierta, ya que se había roto el picaporte y yo no lo había querido arreglar. Venían las mamás a tomar mate mientras los chicos pasaban la tarde en la misma escuela en que yo había ido, venían los vecinos a comentar algo, venían familiares.
Mi madre nunca vino, dijo que no pisaría esa casa. Cuando falleció en 2015, todos mis sobrinos me cedieron sus partes, reconociendo ellos lo que me había negado ella. La casa fue mía. Esa casa de la que no había querido irme, sino que me llevaron obligada, era al fin mi casa.
Martín, mi compañero, me dijo:
—Te emperraste en arreglar esa casa porque lo que quisiste arreglar era la relación con tu madre, pero ella no te dejó.
Me partió al medio.
Y agregó:
—La vas a terminar de arreglar, y te vas a ir con el alma en paz.
Es cierto. La arreglamos y vivimos en esa casa hasta la pandemia. Y un día me fui, di una última mirada y no le dije adiós, sino que cerré la puerta con llave.