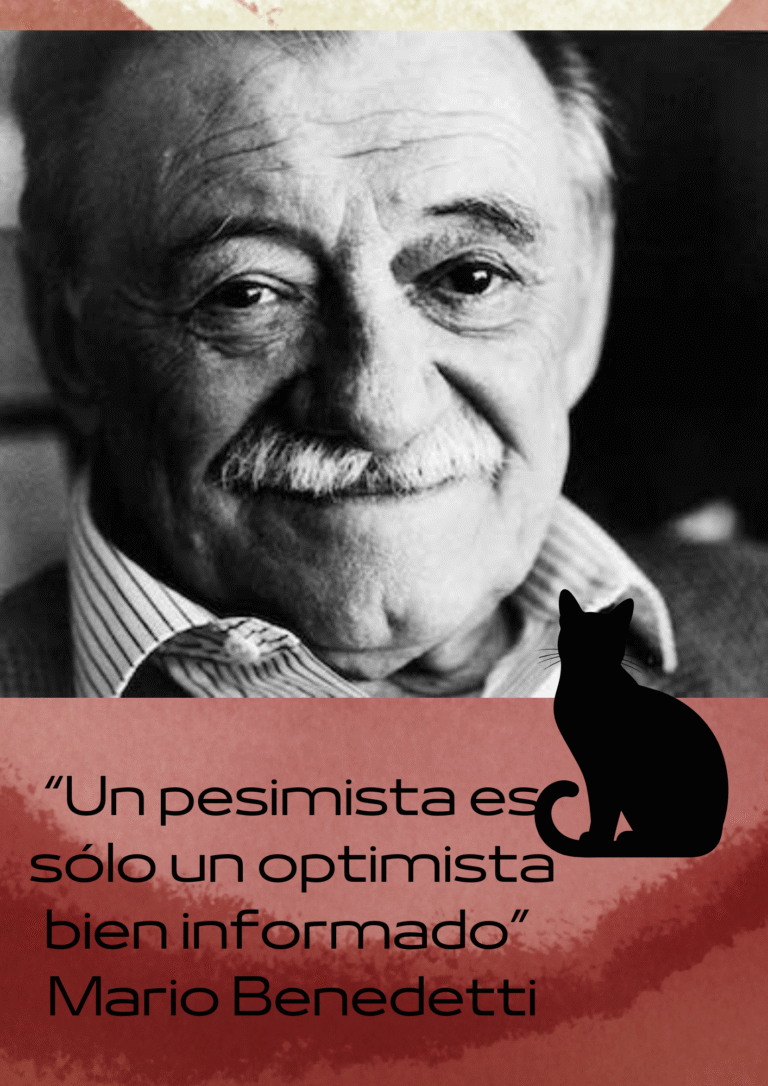Higinio Mena
Dice la leyenda que se fue de Argentina porque le mataron a la novia, pero no es cierto, porque ya tenía en una relación de tres años con mi mamá. Se fue porque mi abuela, en un rapto de lucidez, lo mandó en un buque transatlántico a que se alejara del horror por venir, y de paso de esa mujer trece años mayor que lo tenía embrujado.
Dicen por ahí, como en su entrada de Wikipedia, que murió en Ámsterdam, y eso también es leyenda. Murió en la casa de su hermano Carlos y su cuñada Laura, en Fontenay—sous—bois, donde lo cuidaron amorosamente hasta sus últimos momentos, a pesar de que el cáncer no lo dejaba ser el que había sido alguna vez.
En ningún lado se menciona que tuvo dos hijas, y que de sus canciones la gran mayoría no están correctamente registradas en la sociedad de autores.
Lo que no se dice es que tuvo preso varios meses en Carabanchel en el año 75, y que lo expulsaron en septiembre de ese año, justo cuando Aute escribía “Al alba” por los últimos fusilamientos del régimen franquista.
Yo digo que mi papá era escritor, músico y mujeriego, en ese orden o en desorden. Era también irónico, sin embargo, conservaba una candidez frente a lo desconocido que desmentía la experiencia de sus viajes y las anécdotas de su vida.
Ser escritor y mujeriego eran rasgos definitorios en él. Por lo tanto, recuerdo numerosas veces que con 5 o 6 años me dejó plantada porque tenía que ver alguna novia, o bien porque tenía alguna novela o canción que terminar.
Tenía una calesita de novias, y cada vez que lo visitaba, (lo que no sucedía muy a menudo) me presentaba a una nueva. Ahí supe para toda la vida, que la persona que quiere serte infiel lo será, hagas lo que hagas. En ese momento desterré los celos y la posesividad de mi vida.
Además, le gustaba pintar al óleo, tenía una sensibilidad artística que se expresaba en diversas formas más allá de las musicales.
Lo que no tenía era pragmatismo, ninguno. Eso lo heredé de mi ascendencia vasca concreta, como decían en chiste en la familia. Una vez vino de visita y al ver una naranja toda cubierta de clavos de olor sobre la mesa, me llamó despacito:
—Ros, —me decía Ros, ve tú a saber por qué—, ¿Qué es esto? — como si tuviera en su mano la evidencia de una nave espacial.
Reveo cuantas veces lo esperé para que me enseñara a nadar, él que tenía varias medallas y solía nadar en el Salado cada vez que podía y luego en la piscina municipal parisina. Como nunca llegaba el momento, a los doce años le pedí plata a mi mamá para pagarme un curso de natación, por el miedo a morirme ahogada. Recuerdo cuando aprendí sola a andar en bicicleta a los 10 u 11 sin nadie que me la empujara. O cuando mi prima Leandra me enseñó a montar caballo, en vez de él, que se crio mitad en La Plata, mitad en la Pampa húmeda.
Eso me hizo muy autónoma y después me costó horrores aprender a pedir ayuda.
Me vuelve a la memoria cuando lo dejé de ver para que pasara a transformarse en dos postales por año, que me firmaba “Higinio”. A mis once apareció por la puerta de la casa de mi madre, sin anunciarse, la misma casa donde la había enamorado a fuerza de poemas, canciones y presencia tenaz. Yo, que llevaba seis años sin verlo, y ahora me aparecía mucho más alto que en mi recuerdo, mucho más chueco, sin bigote y con canas. Le pregunté:
—¿Y usted quién es? —Sin la menor animosidad.
De los 14 a los 17 vino todos los jueves a cenar. ¿Cómo lo hizo? Habló con mi madre y le dijo:
—Hablé con Rosalía, me invito a cenar, ¿Qué llevo? —Mi madre, me miro de reojo y dijo:
—¿Vino? — luego él le pidió hablar conmigo y me dijo_ hablé con tu mama, me invitó a cenar, ¿Qué día te queda bien? —La miré extrañada y le dije:
—¿jueves?
Así durante 3 años vino religiosamente, fue su período de presencia más constante en mi vida. En un punto me generaba mucha angustia, pero mi madre tuvo una frase salvadora:
—Si él se acordó de querer tener una relación con vos a tus 14 años, podés tomarte el tiempo que quieras para dejarlo entrar.
Durante ese período, me preguntó si quería hacer alguna actividad, que él me la pagaba.
—Quiero aprender a tocar tambores, le dije.
— ¿¡Tambores!? Pero tenés dedos largos, mucho mejor es el piano o la guitarra.
— No, me gustan los tambores.
— ¡Pero se te van a arruinar las manos!
— Entonces nada, dije, con la tozudez que me caracterizó siempre ante los regalos con condiciones.
Unos años después, cuando él ya no estaba y yo era “la blanca que baila” y andaba entre los gordos Gwo-Kà, y los alargados Tambou Bélè cada fin de semana, aprendí a tocar tambores. Durante dos años me enseñaron los siete ritmos básicos del Gwokà, y las bases del bélè, todos ritmos de Guadalupe y Martinica. Llegado un momento, no progresaba más. El profesor me llamó aparte y con toda la dulzura del mundo me dijo:
— Esto no es para vos, tocás el tambor con demasiada delicadeza, y tenés los dedos muy largos, ¿no pensaste en tocar la guitarra o el piano?
Sé, sin la menor duda, que no fue un buen padre, pero quizás hubiera sido un buen abuelo. Pero la vida no le dio ese tiempo. Vuelve a mi mente cuando yo tenía casi 18 y nos diagnosticaron la misma semana un tumor en el lado derecho de la cabeza. En mi caso, un colesteatoma que me destruyó el martillo y el yunque y necesitó un injerto de tímpano, de recuperación delicadísima, pero benigna.
En el caso de él, un tumor maligno que operaron “solo para darle algo de tiempo” y que se lo llevaría dos años después. Yo ya lo había perdonado, del corazón para adentro, solo que no se lo había dicho, de la boca para afuera.
Sé que le hubiera fascinado ir a verme en mi época de bailarina de bélè, y luego como presentadora de murga, y le hubiera gustado escuchar las glosas que escribí. Le hubiera gustado saber los nombres de sus nietos, y mirarlos aprender a caminar en el salón de la casa de su hermano. Se hubiera sorprendido al ver a su nieta asistir a la misma escuela donde fue él y cantar en los recreos el feliz cumpleaños por plata, con un sentido de los negocios que él nunca tuvo.
Pero veces las sincronicidades de las que habla Jung no se manifiestan. Cuando falleció, en mis 21 años, yo volvía de trabajar y oí su voz hablarme nítidamente como si lo tuviera al lado, y su risa yéndose a lo lejos, mientras cruzada un puente metálico y soplaba un viento helado sobre las vías de una estación de tren.
Cuando llegué a casa, mi mamá vino a verme:
—Tengo que decirte algo, me dijo.
—Falleció papá, le dije.
El asombro le descolgó la boca.
—¿Cómo lo sabías? ¡Acaban de llamar!
Uno siempre reconoce el instante en que una puerta, que uno pensaba siempre abierta, se cierra a pesar suyo.