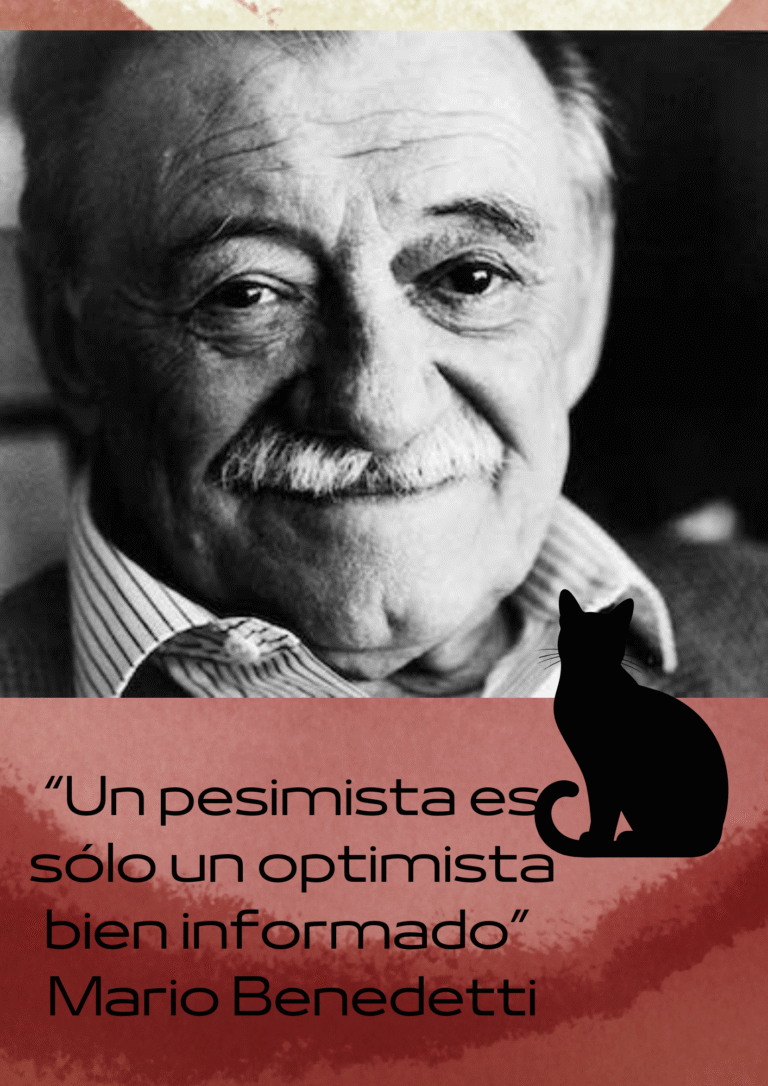El entierro de la decana
Cuando llegamos al pueblo de Pinas, hasta el intendente se alegró. Cruzamos la única calle del pueblo y entramos en la municipalidad, una casona de mitad de siglo XIX con base de piedra, como todas las de la zona. Registramos nuestro domicilio, en lo de nuestro amigo Bernard, aunque a decir verdad es amigo ahora, en ese momento nos abrió las puertas de su casa sin conocernos. A partir de nuestro empadronamiento la población creció como no crecía desde hacía años: éramos los habitantes 462 y 463, con el 464 en camino.
Cuando nació mi hijo, unos meses más tarde, lo llevamos ante la decana del pueblo. Entré en la casona un sábado por la tarde con el bebé en brazos. La Decana tenía 94 años, y ya no le quedaban casi dientes. Sin embargo, sonreía con su boca desdentada con verdadera ternura al ver al bebé. Todos le decían Grande-Mère, ya que de cerca o de lejos estaba emparentada con todo el pueblo.
Estuvimos unos meses ahí, en una casona de 1864, el año en que mis bisabuelos cruzaron el atlántico para venir de este lado. Al lado de la casa había un criadero de ocas, para hacer el famoso foie gras, y oíamos su cacareo constante y algunos graznidos a las cinco de la mañana, cuando se despertaban y las ponían en fila para empezar el embuche.
Dormíamos en la misma habitación y en la misma cama donde habían fallecido los abuelos de B. La cocina, era una estancia organizada alrededor de la chimenea donde cabía un hombre sentado. Nunca conocimos otras casas del pueblo, nos cruzábamos con nuestros vecinos, pero en ese lugar la vida social transcurre en el café, y en Pinas no había ninguno.
Un tiempo después, ya nacido mi hijo, nos pudimos instalar en Lannemezan.
Cuando Tupac tenía unos meses, un miércoles de primavera, falleció la Decana del pueblo.
B. me avisó que la familia quería pedirme un favor, que cuidara la casa durante el entierro. Y es que todo el pueblo de Pinas iba ir al entierro de la Grande-Mère, todos eran hijos, primos, sobrinos de ella. Los únicos a los que no nos iba a importar faltar al entierro éramos nosotros. A la vez querían que alguien cuide el hogar, alguien conocido y de confianza, ya que la tradición gascona es dejar abiertas todas las puertas y ventanas durante el entierro para que el alma del difunto salga de la casa.
El sábado siguiente llegué a la casona bien temprano en la mañana. Por segunda vez entré en la casona, con el nene en su cochecito. Presenté mis respetos a la difunta, que estaba en su cama, custodiada por cuatro velas largas encendidas, aunque fuera de día. El olor del pasto y las flores de primavera entraba a raudales por todas las aperturas de la casa. Puertas y ventanas abiertas de par en par, cortinas corridas a los lados permitían el paso del canto de pájaros y graznidos de ocas.
Me fui a sentar a la cocina, con un libro en la mano, donde había una mesa larga dispuesta para más de treinta personas, solo la familia cercana y dos lugares para nosotros en la punta.
En un momento el bebé se despertó, se agitó un poco cuando una brisa suave le tocó las mejillas y se fue por la ventana de la cocina alborotando las cortinas tejidas a crochet. Un escalofrío me recorrió, y por un momento pensé en salir de la casa corriendo y escaparme de ese viento. Pero había dado mi palabra.
Un poco después la familia volvió. Todos me saludaron agradecidos, consideraban que la presencia de un bebé como algo de buen augurio, por lo que estaban todos muy atentos a hacernos sentir cómodos.
Luego fue el turno de los vivos. Habían venido de muy lejos hijos, primos, sobrinos a asistir al entierro de la Decana, y no volverían a encontrarse antes de mucho tiempo. Comieron como príncipes de un reino de ocas y jamón de jabalíes, regados con vino Madiran. Hablaban entre ellos entre risas y gritos en gascón o francés entreverado con occitano, a través de la mesa larga para ponerse al día de sus vidas en ausencia.
Discretamente nos retiramos después del postre, los dejamos entre ellos y nos fuimos a seguir con nuestra vida. No conocíamos a nadie cuando llegamos, pero esa casa, ese pueblo y esa mesa nos habían dado un lugar. Como si por un momento hubiéramos sido parte de una historia más grande que la nuestra.