Duelos
Nací en Longjumeau, el 27 de septiembre de 1976. Muchos de mi edad, desde antes de nacer, estuvimos marcados por la historia de la argentina.
Mi padre, Nestor Julio Argüelles, se había ido en el ´75, primero a España, y después de un período en las cárceles franquistas y su expulsión, llego a Francia.
Mi madre, María Esther Biscayart de Tello, era mayor que él, lo que había sido motivo de comidilla en La Plata de entonces, e inspectora de escuelas, y militante de la educación popular y del anarquismo desde los ´50. Ella había formado Resistencia Libertaria (que trastocada está hoy esa palabra) con sus tres hijos, mis hermanos, Pablo Tello Biscayart, Marcelo Tello Biscayart, Rafael Tello Biscayart.
Cuando la represión empezó a hacerse sentir, con encerronas de autos, fotos en plena calle, cuando siempre había alguien (sin uniforme, pero con actitud marcial) parado afuera y mirando fijo a la puerta de entrada de la casa de ella, cuando la fueron a buscar dos veces al Ministerio de Educación y tuvo que salir por los subsuelos, cuando empezaron a faltar los primeros de muchos que seguirían después, se tuvo que ir. Armó una valijita para tres meses, sacó un pasaje de la noche a la mañana, (ya que su sueldo de inspectora se lo permitía), y se fue. se fue en diciembre del 75. Volvimos recién en febrero de 1984.
Se fue con el duelo a cuestas de dejar a sus tres hijos y a sus seis nietos, sus hermanos, sus amigos y sus compañeros militantes, su casa, sus libros, su gato Mijail, su ciudad natal que nunca volvería a ser la misma y sus ilusiones, que nunca volverían tampoco.
En ese vendaval, me concibieron a mí, mi mamá tenía 46 años, y mi papá 33.De ahí tramitaron su estatuto de refugiados y se quedaron en el Hogar de Massy, donde estaba el refugio para exiliados que mencionan en la película “el Exilio de Gardel”.
Cuando estaba embarazada de 28 semanas aproximadamente, mamá recibió la noticia de la desaparición de Marcelo, lo que le provocó una crisis de contracciones donde le dolía la vida y la muerte todo mezclado. Estuvo internada, y con inyecciones pararon el parto inminente. Eso me dejó una insuficiencia pulmonar, huellas invisibles de esos dolores que uno trae en el cuerpo desde antes de nacer. Mis padres mataban la angustia apostando con una pareja de chilenos que yo nacía antes que la hija de ellos, y así fue. Soy la mayor de los hijos nacidos en el exilio.
El parto fue caótico, porque mis padres no hablaban bien francés y mi madre era “añosa” como se dice en medicina, además de pesar 47 kilos conmigo adentro por el nivel de estrés en el que estaba. Una hemorragia brutal casi se la lleva puesta, sin contar que los médicos se equivocaron de factor sanguíneo al hacerle la transfusión, por lo que casi se muere dos veces ese día. Estuvo internada hasta noviembre del 76, en sala de terapia, mientras yo estaba varios pisos más arriba en la sala neonatología, donde solo veía a mi padre una hora al día y a mi madre menos todavía, alimentada por enfermeras anónimas, bañada por manos desconocidas, cambiada por brazos extraños. En medio de todo eso él me tocaba la guitarra, por lo que el sonido de las cuerdas siempre tuvo un efecto muy relajante para mí.
Hasta noviembre de 1976 me llamé Rosalía Biscayart, registrada así por la enfermera, hasta que mi padre pudo al fin ir a hacer el reconocimiento, por lo que unas cruces tachan ese apellido y encima figura “Argüelles”.
Yo era una bebé risueña, según dicen las cartas que mis padres le escribían a mi abuela, aunque insomne, ya que siempre me costó conciliar el sueño. Mi padre decía de mí que yo era un encanto, mi madre decía “dicen que es muy tranquila”. Excesivamente tranquila, no lloraba nunca, como para no molestar. Cuando se separaron, yo quedé con mamá.
Mi abuela Olga, que fue el amor incondicional de mi vida, incluso en los períodos desagradecidos de la adolescencia, se ofreció a viajar para cuidarme, pero no quisieron, por diferencias ideológicas, quizás. Mi abuela tenía claro que la familia es lo primero, por lo que siempre mantuvo ese puente, incluso llevándole cartas a mi madre de los perseguidos, porque “como no iba a llevarle las cartas de un sobrino a su tía”. Cuando cumplí 17 años, me regaló una pulsera con un cardo pampeano. Cuando le pregunté por qué un cardo y no una rosa, me dijo, meneando la cabeza “porque el cardo es lo único que florece donde no hay nada”.
Vivimos en el exilio parisino. Hay gente que pensará: ¡que hermoso, vivir cerca del Molino Rojo! Era el barrio de las putas y los cafishios, y más de una vez fuimos testigo de heridas de arma blanca de camino a la calesita.
El exilio para mí no era más que era una mezcla de olor a café y tabaco, una sensación de noche fría. Mis recuerdos, aparte de la escuela es que íbamos de reunión en reunión, siempre de noche (anochece muy temprano en París en invierno) y que mi mamá me entretenía haciéndome grullas con el papel de las marquillas de cigarrillos que consumía compulsivamente, y me dejaba tomar los fondos de café muy dulce, y que pedía un croque-monsieur de cena para mí. Cortázar, Sábato, Miguel Angel Estrella, Pino Solanas, El Tata Cedrón, que era vecino nuestro, apoyaban las denuncias del CoSoFaM[1] de los horrores que ocurrían en Argentina. Mamá era incansable, y estuvo también en el viaje de las Madre de Plaza de Mayo a Noruega. Siempre estuvo activa hasta semanas antes de su muerte en 2015.
Me contó que cuando yo empezaba a hablar, en mayo del 78, desaparecieron mis hermanos. Cuando se enteró, ella estaba sumida en llanto. Yo, que no tenía ni tres años, la consolaba: “es muy triste perder a los hijitos”, parece que le dije, sin que ella pudiera imaginarse de dónde lo había comprendido.
Vivíamos en el barrio XVIII de París, un barrio multicolor y multiétnico donde una nena de argentinos no llamaba particularmente la atención. En casa desfilaban exiliados de Brasil, de Chile, de Uruguay, etc. y de forma que hablaba un patois solo comprendido por mi madre. Cuando empecé la escuela, pasados los dos años, tenía amigos de todos lados, y aunque era más bien tímida, rápidamente aprendí palabras de árabe, de portugués. Un día llegué a casa hablando árabe. Mi madre dijo, “hasta acá llegué, ya si le suma el árabe no puedo”. Ese fue la semilla del interés que siempre tuve por otras culturas, por otras maneras de pensar, lo que explicó mi elección de estudios posteriores. Siempre observaba a la gente con curiosidad.
En ese departamento de un ambiente con cocina minúscula e infame, teníamos el privilegio de tener baño propio. Muchos usaban los baños comunes que había todavía en los viejos edificios del siglo XIX, uno para todos los de un mismo piso.
Teníamos visitas de Argentina, algunos compañeros de paso o nuevos exiliados. Recurrentemente venía mi abuela, con cartas, y Dadín, como le decíamos en familia, Eduardo Pereyra Rossi Biscayart, mi primo hermano.
Dadín significaba fiesta y abrazos, y carcajadas con voz cascada hasta la madrugada, pero también noticias dadas a media voz, y murmullos y quejidos. Dadín parecía ser la única persona, fuera de mi abuela, que me prestaba realmente atención, a mí, que me enviaba cartas a mi nombre no como parte de la carta a mi madre.
De Dadín sí tuve hay una tumba, y con eso la posibilidad de un duelo “clásico”, No fui a llevarle flores, por elección deliberada, porque él no está ahí, está en mis oídos que retuvieron su voz y está en mis ojos de niña que lo veían reírse. Yo elegí conservarlo preciadamente en mi memoria.
En marzo del 84 empecé a cursar 2do grado en la escuela 10 de la plata. Ahí me decían la franchute, la importada, y maestras como alumnos me pedían que les dijera algo en francés. Yo que me desesperaba por pasar desapercibida, por integrarme, siempre llamaba la atención. Es que no había retornados todavía, o tan poquitos.
Ahí me sentí verdaderamente extraña, extranjera, y si bien tengo recuerdos muy felices de los años entre los 7 y los 14, y conservo dos amigas de infancia, nunca me sentí verdaderamente argentina. Recién a los 39 años tuve mi primer dni con la dirección de esa casa. Ese día lloré con el documento en la mano, por todas las veces que esa nena se sintió ajena o enajenada.
Yo tenía que ir cada seis meses a la comisaría a sellar el pasaporte, porque no había divorcio ni pareja de hecho en Argentina, entonces yo había salido legalmente de Francia a cargo de mi mamá, pero para Argentina era una inmigrante ilegal. Volvimos a Francia en los 90, y ahí fue peor: me sentí extranjera en mi país de nacimiento. Lo resolví relacionándome con personas de todas las comunidades migrantes que me rodeaban, con franceses, en cambio, solo para lo indispensable.
Toda mi vida arrastré problemas de documentación, en ambos países, por lo que vivía con el pasaporte en la billetera como para conjurar que me cerraran las puertas de adonde quisiera ir. Por ejemplo, en los 90 me negaron el pasaporte francés (el único que podía tener, no había naturalización por opción en esa época) porque había vuelto más de un año a Argentina, y estuve meses en un limbo legal, hasta que tuvo que intervenir Sophie Thonon, abogada de DDHH, para que se me destrabara la situación, gracias a mi tarjeta electoral.
Me volví una experta en trámites, y es el día de hoy que no hay cosa que me enfurezca más que la arbitrariedad burocrática.
Recién a los 39 años, cuando tuve mi primer DNI con la dirección de la casa de mi mamá, esa de la que había salido escapada con su valijita, esa casa segura que habían saqueado cuatro veces con camiones del ejército y que heredé cuando falleció; entonces ahí pude decir “mi casa”. Ese día lloré con el documento en la mano, por todas las veces que esa nena se sintió ajena o enajenada. A veces un trámite nos puede liberar de dolores muy antiguos.
Así que en mi caso el duelo del exilio siempre estuvo entremezclado con el duelo migratorio y el duelo por desaparición de mis hermanos, y de mi primo. ¿Cuántos duelos se pueden sobrellevar a la vez?
En el caso de mis hermanos tuve que defender mi derecho al duelo. Había gente que me decía “pero si no los conociste…”
Su ausencia fue tan palpable para mí como para otros el abrazo de un ser querido. Su ausencia fue un hilo rojo de la trama de mis días, una condición permanente y determinante de todas las demás cosas. Pero no podía preguntar mucho, por respeto al dolor de los que volvieron del espanto y la muerte.
Tenía que conformarme con escuchar una y otra vez y guardar esa información en mi cabeza, como lo haría después como antropóloga.
Eso también es algo con lo que convivimos, el no preguntar, para no reabrir viejas heridas. Aún hoy cuando con motivo de conmemoraciones queremos confirmar algún dato que nuestras memorias de niños tienen desordenado o desdibujado, nos encontramos, en los que volvieron del horror con resistencias muy antiguas, muy encarnadas, muy virulentas.
También heredamos la moral heroica, la culpa por sobrevivir y por bien vivir, o por tener placeres personales. Esto hizo que en épocas de bonanza (por ejemplo, cuando trabajaba para una gran automotriz) donara, perdiera o regalara mucho del dinero que generaba porque me quemaba en las manos, ¿cómo iba yo a acumular dinero, después de tanto sufrimiento, de tanto sacrificio por el otro?
Es como que nunca alcanza, como si el orgullo y la alegría estuvieran prohibidos. La militancia de Derechos humanos rescató la alegría en la lucha como reivindicación en lo general, en lo cultural, pero en lo familiar y personal siempre es difícil. A veces, lo confieso, es difícil sentirse plena y segura por más regalos que la vida me da, cuesta alegrarse por los logros conseguidos.
Como aquella vez que mi pareja me mira y me dice:
-¿Qué te pasa?
-Es que estamos muy tranquilos, le digo.
-¿Y?, ¿pensás que se te viene una catástrofe?
Y si, la sensación de que uno no merece esa paz, no se la ganó, o lo que es peor, la ganó al precio de tantas ausencias.
Quienes me conocen en otros ámbitos, a veces no sospechan todo esto. Dicen que soy risueña, como lo era de bebé, y una optimista empedernida, quizás, porque decidí vivir, no solo sobrevivir, y formé familia, y busqué un trabajo, y me fue mal, y cambié de trabajo y de pareja y tengo hobbies, y me río y hago chistes con doble sentido como hacía mi abuela, y bailo como no bailaba nadie cuando yo era chica.
Hace diez años que me dedico a educación de adultos, y en cada egreso encuentro un sentido a mucho de lo que pasó. No compensa, ni podrá nunca curar viejas heridas, pero resignifica, porque en aquel tiempo no existía ni por asomo algo como secundario de adultos en barrios, entonces, es como si dijéramos en voz muy baja para sí, en esto, en esto sí que ganamos.
[1] Comité de Solidaridad con los Familiares de Desaparecidos.

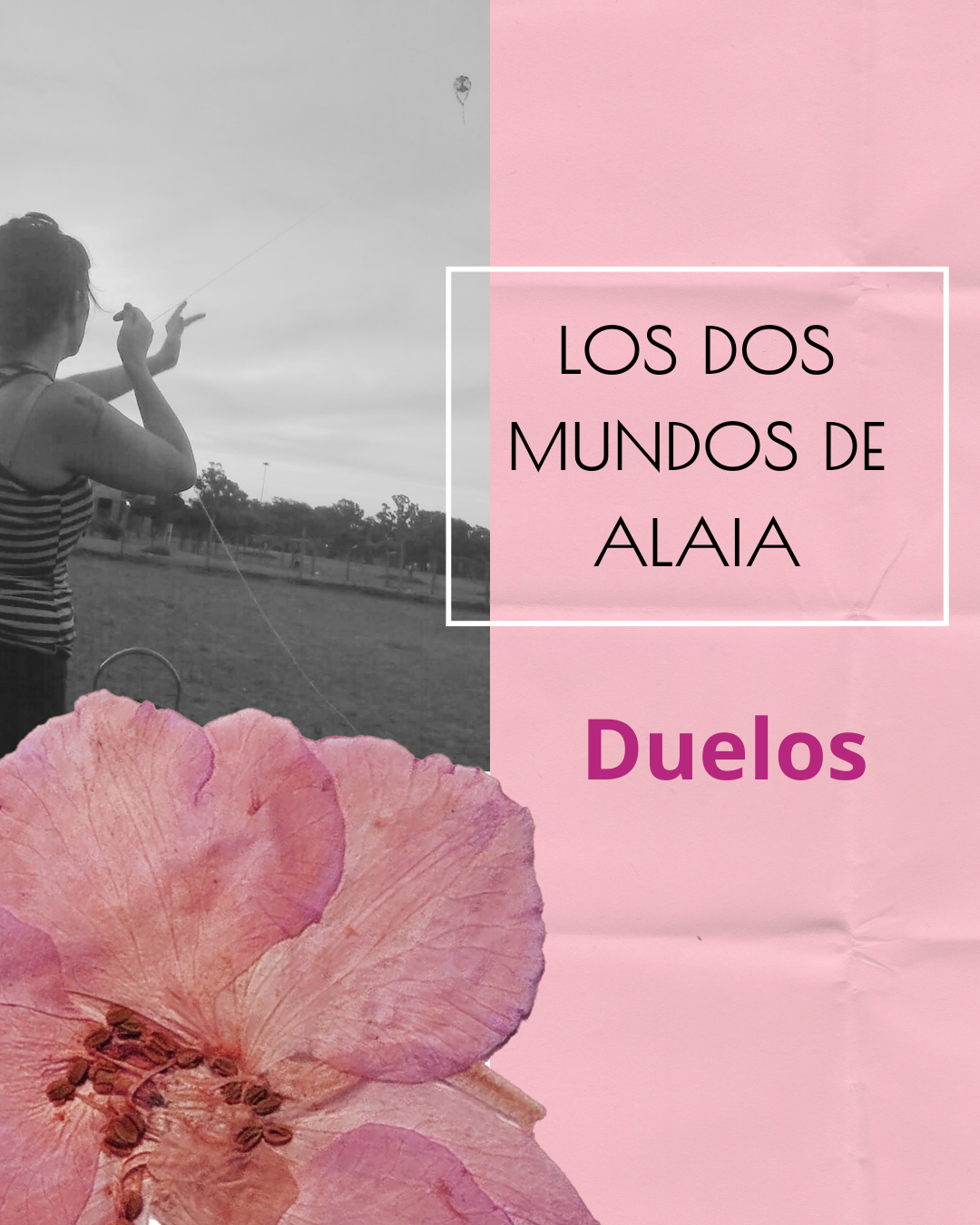
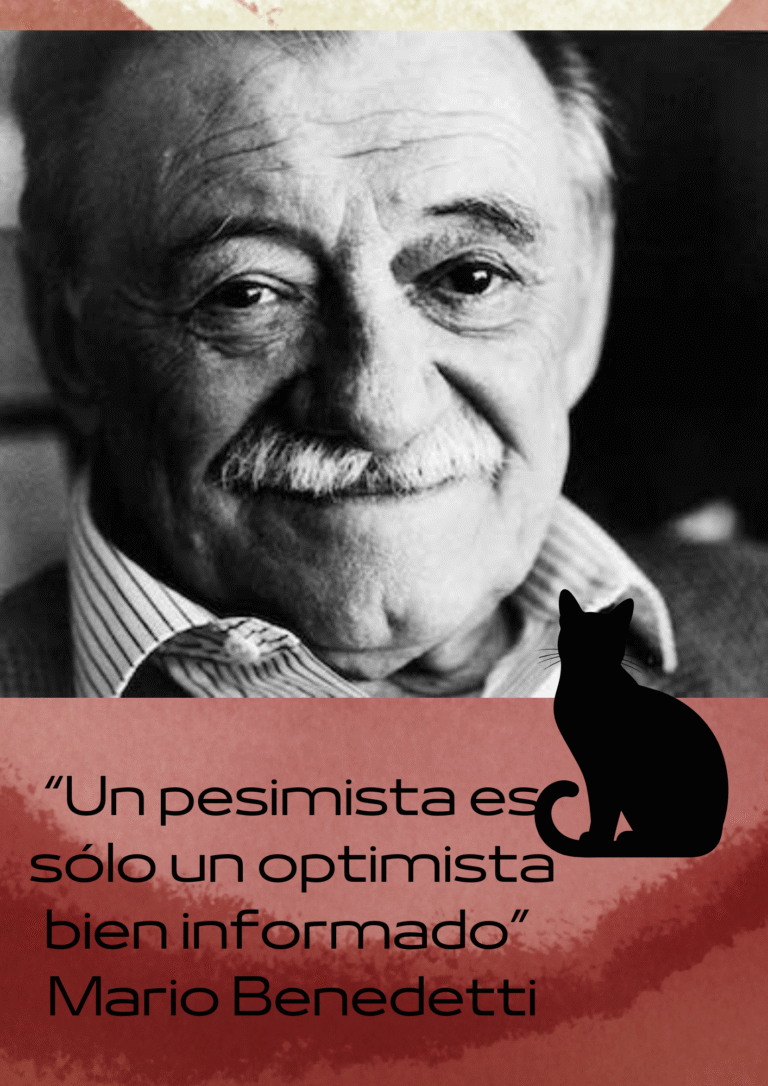
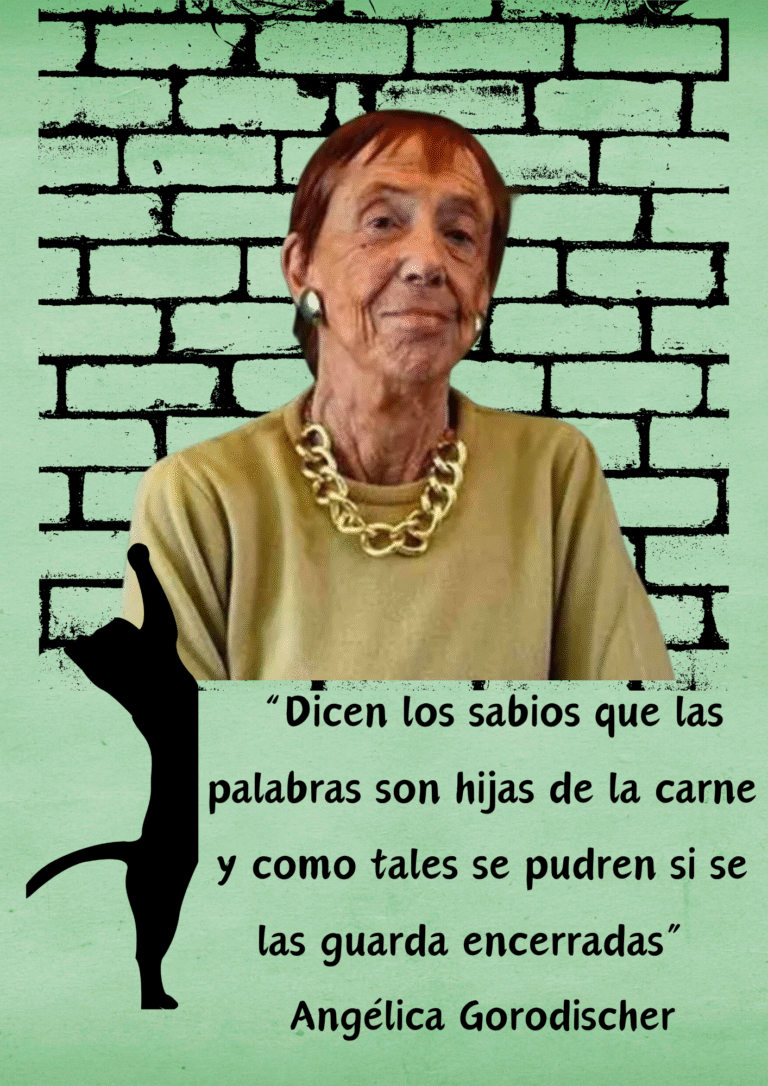
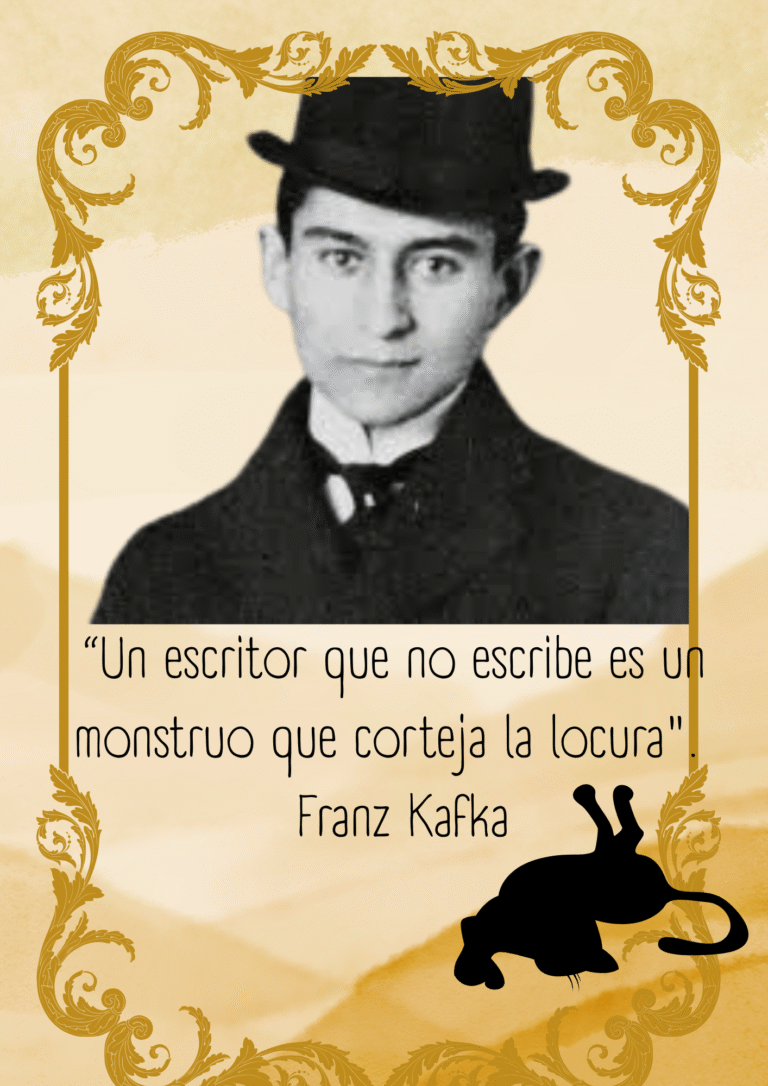

me encanto leerlo, me transmitio una cantidad de emociones que no crei sentir leyendo un mismi texto. Por momentos senti una gran nostalgia como si de mi historia se trátase, me hizo llorar, senti estres o desesperacion con todas las cosas que tuvo que pasar tu mama durante el embarazo pero sobre todas las cosas esta historia me inspiro, me dio ganas de escribir, de contar mi historia como si tuviera mucho pars contar. Gracias por conpartir esta historia!
Que lindo que te dé ganas de escribir!!! Me alegro que te haya gustado, gracias por decírmelo!