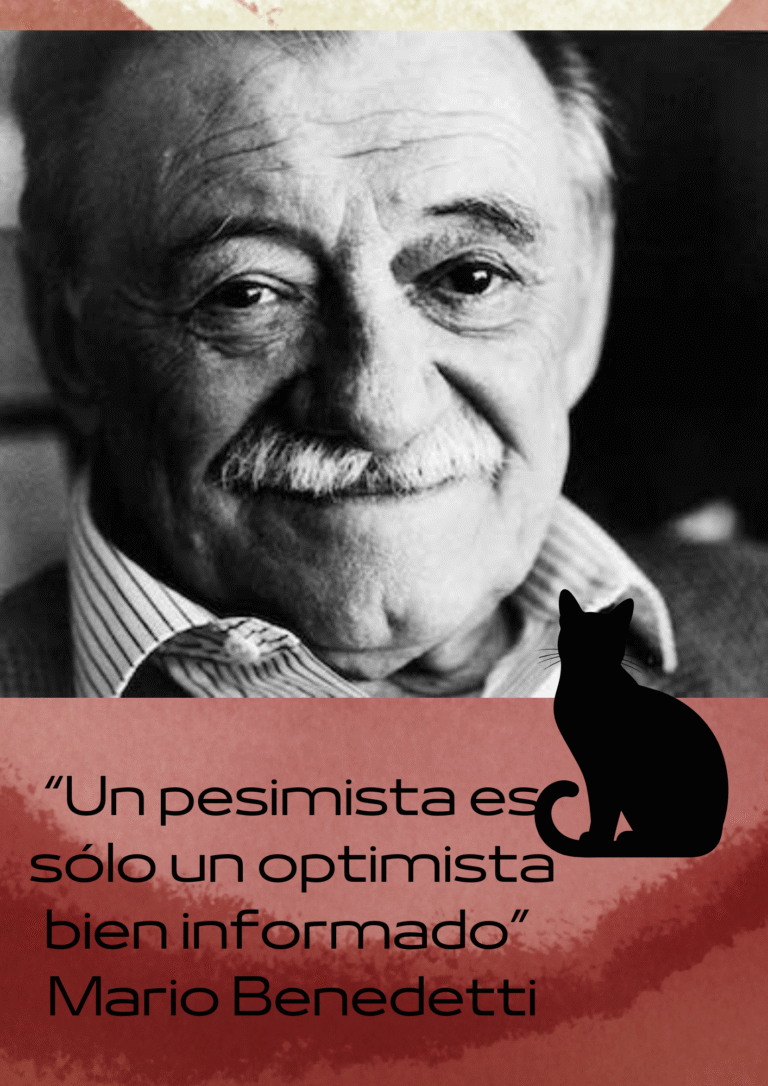Ausencias
Les presento a mis hermanos, Pablo Tello Biscayart, Marcelo Tello Biscayart, Rafael Tello Biscayart y mi primo, Eduardo Pereira Rossi Biscayart. Presentes.
MI primo Dadín venía a visitarnos seguido en el exilio Parisino, cada pocos meses, siempre caía con alguna caja de legos que sabía que me fascinaban y se tiraba conmigo en la alfombra del minúsculo departamento a armar mundos nuevos de ladrillitos de colores. Recuerdo el contacto del cuerpo fibroso de Dadín, cuando me llevaba chiquitita en sus hombros para que viera el mundo desde arriba, y sintiera ese aire de libertad y tuviera pajaritos en la cabeza, en vez de andar por el suelo, entre las piernas-edificios de los adultos.
Hasta que no vino más y se hizo ausencia.
De mis hermanos no tuve la presencia, desaparecieron cuando yo estaba en la panza de mi mamá y cuando el exilio parisino iba por su segundo año. Pero sí tuve su ausencia. La ausencia de sus voces, la ausencia de su olor a madera y trebentina, de sus brazos de carpintero y de sus risas mezcladas con llanto.
Tuve su ausencia cada vez que mi mamá traspasada de dolor se olvidaba de levantarme para ir a la escuela. Tuve su ausencia cuando era más grande y necesitaba donde refugiarme en mis conflictos con ella. Tuve su ausencia cuando me peleé con mi primer novio, y cuando busqué mi primer trabajo, y cuando me mudé. Tuve su ausencia en cada uno de mis partos, en cada uno de mis errores y de cada uno de mis aciertos.
Esa ausencia no cesa nunca, y me dejó una sensación de frío permanente en el cuerpo y de vulnerabilidad, como un desasosiego en el desamparo. Esa ausencia nos dificulta nuestras relaciones cotidianas con los demás y con nosotros mismos. Además, tuvimos el despojo.
Ana, mi sobrina, me decía que no tiene casi ningún objeto de recuerdo de su padre, ni una de sus herramientas de carpintero, ni un libro o una prenda de ropa. Un reloj, si no me equivoco, le marca las horas desde que se lo llevaron ante sus ojos de 5 años.
Al estudiar antropología, hablamos de la transmisión, y yo tampoco tenía nada de mis antepasados. Las lámparas que bajaron del barco de su Euskadi natal, libros y muebles, todo se lo llevaron en camiones del ejército en cuatro tandas desde mi casa saqueada. Mis otros sobrinos vivieron también el despojo, el desprecio, en todas las formas que en esos años sufrieron, sufrimos. Desde la inocencia y la ilusión de niños hasta la expoliación de lo material. A veces, en la falta de aquellas pequeñas cosas, se sienten ausencias tan grandes.
Es en esa falta de cuerpo, en la desposesión de objetos intimos y cotidianos que perdura su ausencia todos los días.
Ante esto, la continuidad interminable del despojo, el año pasado mi pareja Martín me hizo el mejor regalo que pudo encontrar: un objeto, mando a encuadernar los legajos reparados de su colegio secundario, para que yo tuviera algo que tocar, que abrazar, sobre lo que llorar.
Con los años, y la llegada de mis hijos, siempre que iba a las marchas del 24 de Marzo buscábamos sus caras en las tiras de fotocopias en blanco y negro. Un día subí una foto a las redes “fui a la plaza y me encontré con mi hermano”. Desde entonces saco una foto. Ahí están, ahora y siempre.