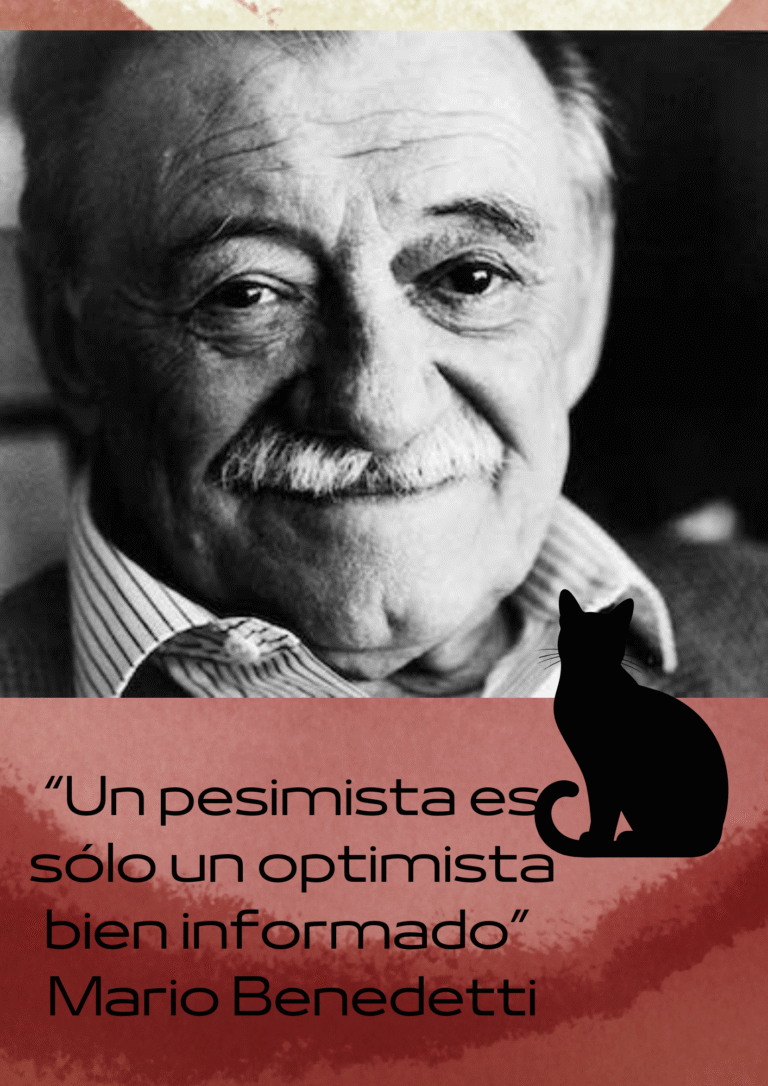Dadín
Cuando yo era chica, vivíamos en un departamento en el barrio XVIII, donde se escuchaban las campanadas del Sacré Coeur los domingos, y cerca del bulevar donde cafishios y prostitutas miraban a los transeúntes como quien mira pasar un tren. Mamá siempre les preguntaba su camino, porque decía que nadie conoce tanto las calles como una prostituta.
En ese exilio había pocas visitas a casa, todo ocurría en los cafés, pero a veces, ese encierro de café y tabaco, de ansiedad y tristeza, se cortaba por un llamado de teléfono y una exclamación:
– ¡Viene Dadín!
Entonces había voces, y abrazos y música y vino, y carcajada y llorar de risa y noticias y esperanza.
Dadín hablaba bajito, con una voz muy suave, que no parecían de un comandante como Eduardo Pereyra Rossi. Usaba frases cortas y pensadas, y entre pausa y pausa fumaba siempre. Dadín se reía y los ojos negros intensos se le ponían chiquititos y los hombros se le encogían y se reía como hamacándose para adelante hasta que las lágrimas le empezaban a brotar entre los jijiji.
Entonces, una vez las noticias dadas, varios cigarrillos después. Dadín pedía salir a pasear.
Dadín para mí era como una ventana a la normalidad, a caminar despreocupados, a que me llevara en sus hombros altísimos y que pareciera que ninguna nube estaba lejos, a comer sanguches de jamón y queso, a volver al departamento y que me trajera cajas de ladrillitos de colores y tirarse en la alfombra como si lo más importante del mundo fuera esas casitas armadas y rearmadas sin fin, a que lo que yo le contaba lo escuchara como si fuera maravilloso y mereciera ser tomado en serio, como si no hubiera dictadura, y desaparecidos y tortura y muerte.
Dadín fue también la primera comprensión de la muerte, aquella tarde que se fue y le pregunté a mi mamá:
-Viene mañana, ¿no?
-No, ya se vuelve a Argentina. Lo vemos cuando viajemos para allá.
Una sensación horrible me invadió, la sensación que no lo iba a ver más, y corrí por el corredor, pero ya estaba silencioso y sepulcral.
Unos meses después, volvimos a Argentina, en una mezcla de calor y lluvia y casa vacía y reencuentros. Fue llegar a la casa y que mi mama me dijera:
-Mirá, ellos son tus tíos Eha y Eduardo, los padres de Dadín.
Y como nadie le había parecido importante avisarme, yo les pregunté.
– ¿Y Dadín?
-Lo mataron, me dijeron.
Y fue ver su cara de dolor y tener que tragarme las lágrimas y no preguntar más nada y que me duela doble, por ellos y por mí, por los ladrillitos de colores y los paseos en hombros que ya no habría, y las risas y los abrazos que ya no, porque es así, porque la muerte es una prostituta desganada que mira pasar la vida como se mira pasar un tren.